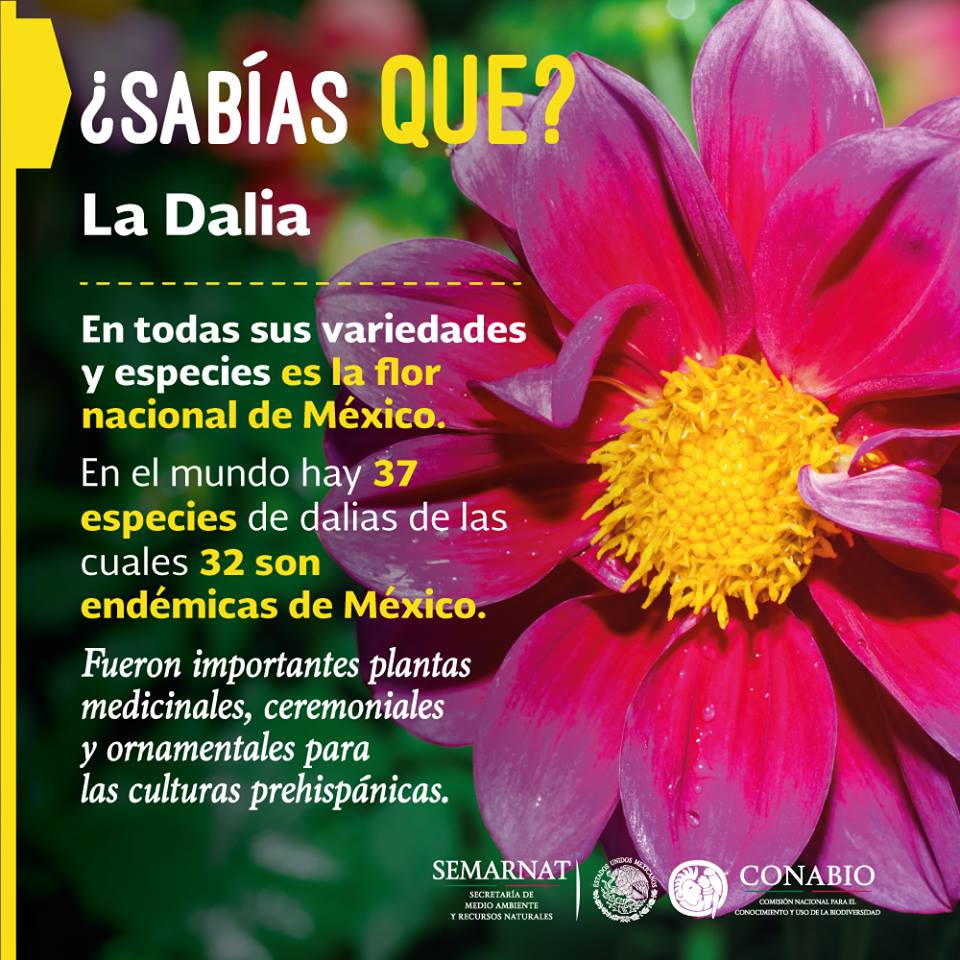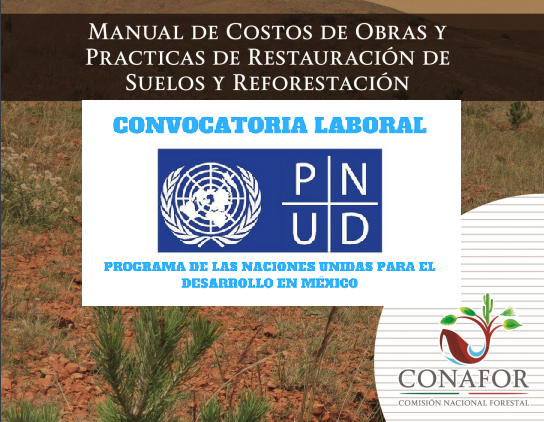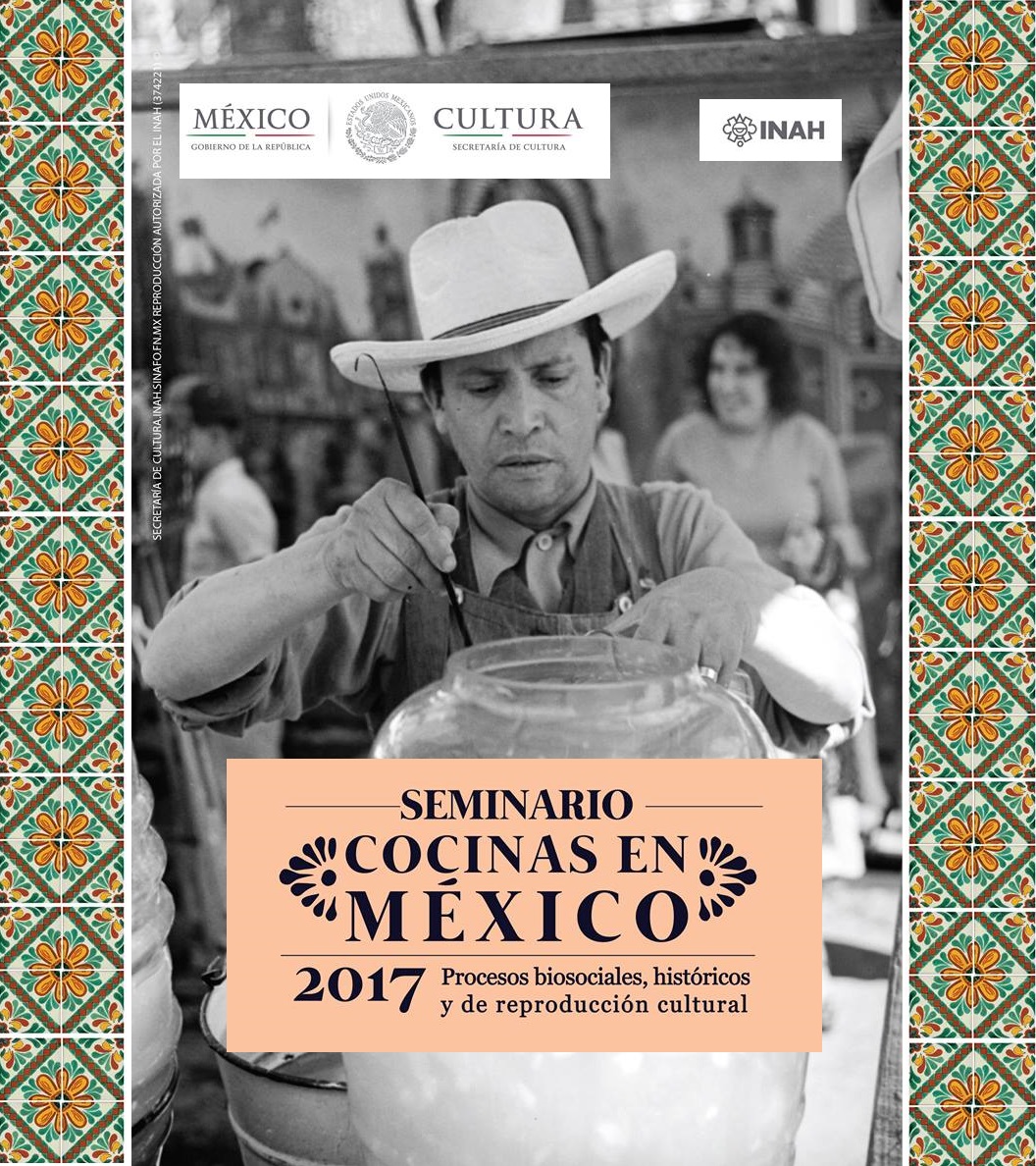Publicada enArtículos
Estas son las Calorías de 10 Antojitos Mexicanos
Quesadilla De Chicharron (Sin Queso) (Antojitos Mexicanos) Tamaño de la porción: 1 Pieza, Calorías: 230 Alambre De Pastor Con Queso, Tortilla De Maiz (Antojitos Mexicanos) Tamaño de la porción: 1 plato, Calorías: 1050 Tacos De Bistec (Antojitos Mexicanos) Tamaño…